 La reciente reedición, ahora en formato digital, de la novela El arcoíris del tiempo, del escritor ecuatoriano Máximo Ortega es el motivo de la presente reseña. Es la tercera edición, más elaborada y corregida que el autor nos ofrece. La primera edición circuló en formato libro de papel en España en 1996 bajo el sello editorial Huerga y Fierro; lo mismo que la segunda en Ecuador, bajo la editorial El Conejo en 2010; ahora Ortega lo entrega a sus lectores, en una tercera edición en digital, disponible en Amazon, tanto en castellano como en inglés (2014-2015). Las ediciones de esta obra están acompañadas de cinco cuentos cortos los cuales, de alguna manera, funcionan como relatos complementarios o que enganchan en forma tangencial alguno de los temas de la obra principal. Me ocuparé en este artículo de la novela en cuestión El arcoíris del tiempo.
La reciente reedición, ahora en formato digital, de la novela El arcoíris del tiempo, del escritor ecuatoriano Máximo Ortega es el motivo de la presente reseña. Es la tercera edición, más elaborada y corregida que el autor nos ofrece. La primera edición circuló en formato libro de papel en España en 1996 bajo el sello editorial Huerga y Fierro; lo mismo que la segunda en Ecuador, bajo la editorial El Conejo en 2010; ahora Ortega lo entrega a sus lectores, en una tercera edición en digital, disponible en Amazon, tanto en castellano como en inglés (2014-2015). Las ediciones de esta obra están acompañadas de cinco cuentos cortos los cuales, de alguna manera, funcionan como relatos complementarios o que enganchan en forma tangencial alguno de los temas de la obra principal. Me ocuparé en este artículo de la novela en cuestión El arcoíris del tiempo.
Diré inicialmente que tal novela es una apuesta a pensar los mundos paralelos en el contexto de la ciencia ficción. Tres vendrían a ser los mundos que están inscritos en El arcoíris del tiempo: el mundo del presente, relacionado con la vida rural; el mundo antiutópico de Jesmarché a donde se trasladan los dos inquietos personajes de la novela, Fernando y Adriano; y, producto de la reflexión de su viaje a otra dimensión, el mundo al que uno de ellos retorna, la Tierra, donde se ha desatado la Gran Guerra –la Tercera–.
Quizá habría que preguntarse acerca del contrapunto de estos tres mundos que se muestran en la novela.
Respecto al primer mundo posible, habría que señalar algunos criterios. Uno de ellos es el que se relaciona con lo rural, donde se describe la vivencia de una familia en crisis, en el momento de su separación y cómo un representante del sistema institucional, un abogado, saca partido de esa situación. No se trata necesariamente del relato de los juicios de divorcio, pero sí el muestrario de un proceso en el que un acto de ruptura, de carácter civil, a su vez implica un acto de lucro para quien representa en lo legal. Dicho de otro modo: con breves pinceladas, Ortega expone cómo un proceso civil implica, para algún abogado inescrupuloso, el modo más idóneo para ganar dinero; esto quiere cuestionar la dimensión moral que está detrás de todo proceso que bordea lo jurídico.
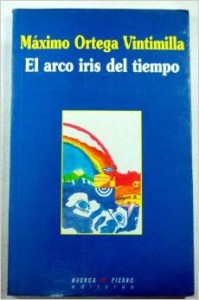
Pero pasando por alto esta crítica al sistema institucional –hecho que nos remite en cierto sentido también a la profesión de su autor: el de ser un abogado–, la primera sección de la novela supone, en efecto, la separación de Adriano y su viaje desde su pueblo, Montalmarca, a San Martín, donde conocerá a Fernando, un niño campesino pobre. La pintura de ese mundo rural nos aproxima a la idea de una especie de mundo pacífico, contrapuesto a todo ese otro que la vida institucional del Estado parece someter y que es rápidamente esbozado mediante las imágenes de las oficinas que sirven para realizar trámites, las calles con cierto comercio, los bares donde se expenden bebidas alcohólicas, etc. En este mundo rural más interior, hay visos de lo edénico, con la quietud del bosque, con el disfrute de la brisa de la lluvia, con la idea del descanso placentero al pie de algún árbol. Precisamente Fernando, recolector de leña, es quien representa este espíritu de libertad el cual Adriano deberá comprender para zafarse, si se quiere, de las imágenes traumáticas que suponen la separación de sus padres y, peor aun, de la figura de su padre, quien, producto de la crisis moral y existencial, termina en medio de la bebida.
Entonces, en este primer mundo posible, en el sentido narrativo, es donde Ortega nos pone los cuestionamientos acerca de lo que implica el modelo de sociedad actual para el ser humano. Pues ese mundo rural, quizá más próximo a la realidad menos urbana de Ecuador, permite comprender, por contraposición, que los seres humanos han sido dominados por lo material de la civilización. La tensión entre sueño y realidad está prevaleciente en este mundo: Adriano es producto de una realidad dolorosa mientras que Fernando es un inquieto soñador. Se requiere del deseo de salir de una realidad opresiva y empezar a soñar lo nuevo o lo desconocido, la libertad, parece ser el planteamiento que estaría detrás de esta primera sección. El medio que escoge el autor, entonces, es el arcoíris, figura simbólica y a la vez medio de conexión con otro mundo.
Si la primera sección de El arcoíris del tiempo es una narración determinada por el realismo social cuyo tema es el deseo de libertad –muy en la línea de cierta literatura latinoamericana o ecuatoriana donde el aire andino evoca aún probablemente un tiempo detenido, un tiempo diferente al urbano y sus dinámicas–, la segunda sección de la novela es la exposición de otro mundo diferente y contrastado, el de una antiutopía, por lo menos para uno de sus personajes. La puerta de entrada es precisamente el arcoíris.
En el contexto de la historia que se narra en la novela, el arcoíris viene a representar la promesa de algo nuevo, o el anuncio de la finalización de eso que ha detenido la vida de los protagonistas: la separación de los padres, en el caso de Adriano, o la pobreza endémica, en el caso de Fernando. El arcoíris conecta a un mundo de nuevas posibilidades esencialmente por el misterio que le rodea si se considera su dimensión mítica. El encuentro de los niños con el arcoíris es sobre todo por curiosidad, pero en particular, por entrar a un mundo de ensueño –más allá de ser el sistema de escape de la realidad que dicho fenómeno puede evocar si lo tratamos desde la dimensión realista–. Cuando Ortega describe el paso por entre el arcoíris, es evidente que trata de zafarse de lo fantástico, aunque luego el mundo que nos va a describir pareciera fantástico: la forma de señalarle es más bien de modo naturalista, casi científico. Y lo hace empleando una descripción, como si fuera el de una máquina de tiempo que estaría operando de modo intrínseco, o como de una puerta tecno-extraordinaria –una suerte de mecanismo de teletransportación– por el que los personajes se desintegran y vuelven a integrarse en otro plano.
El nuevo mundo, el de entrada, es Naphistá, una ciudad desolada y al mismo tiempo bella, con aspecto oriental –en cierto sentido, parecería evocar a un pasaje del mundo mítico de El poema de Gilgamesh (2000 a.C.)–. Ahí se encontrarán con Atarumquikal, una especie de guía quien les advierte de un lugar ideal próximo, utópico, de nombre Jesmarché. A continuación será el viaje hacia dicho lugar gracias a una nave espacial. Desde ya, tal nave que les recoge hará un viaje a través de agujeros de gusano hacia otra galaxia.
Ahora bien, Jesmarché es una sociedad compleja extraterrestre con alta tecnología informática de tercera dimensión y robótica, donde sus habitantes tienen control sobre el clima ya que pueden hacer llover a voluntad, toda vez que es un país soleado en el que no existe la noche; igualmente se narra que allá hay medios de transporte que permiten a los jesmarcheanos ir a otras dimensiones y tiempos. Con ello constatamos que tales seres extraterrestres escogieron a los viajeros, abduciéndolos mediante el arcoíris.
Por otro lado, en Jesmarché sus habitantes viven con plenitud y con salud; entre ellos la diversidad es respetada; pueden comunicarse con el pensamiento; son vegetarianos y comparten las cosas o los bienes en común; tampoco son gobernados por nadie semejante a algún tipo de régimen conocido sino por el denominado Órgano Ético Social. El hecho de existir por sobre la vida de sus habitantes tal dimensión ético-social –que hace que exista el autogobierno en base a la conciencia–, impide que existan desigualdades y, como consecuencia de ello, no existe el mal de la delincuencia; esto hace que en Jesmarché no tengan ejército ni policía y, por lo tanto, el ejercicio de la violencia ha sido olvidado en beneficio de la sociedad. No obstante ello, el plano creativo, o el del pensamiento filosófico no son cultivados sino que son producto del maniobrar de las tecnologías: por ello existen especies de ciencias híbridas donde lo materialista-tecnológico envuelve la dimensión cognitiva de la vida de sus cultores y usuarios; incluso las enfermedades han sido desterradas y si las hay se subsanan con la llamada “cirugía psíquica”.

La descripción de Jesmarché es, grosso modo, el de un país ideal: es una sociedad donde la tecnología se ha imbricado con la vivencia del ser social que allá habita. Evidentemente esto nos sitúa en el plano de las utopías sociales que desde Platón fueron demarcando lo que podría ser una configuración y formación social justa, incluido el liberalismo, con la promesa de felicidad a través del dominio de la tecnología. Desde ya la puesta en evidencia de los datos que el narrador va realizando de la vida en Jesmarché nos ponen a pensar sobre la naturaleza de la vida social en la sociedad humana presente. Ortega sabe que toda utopía implica una descripción de los problemas que conlleva la sociedad que vivimos, hecho que en la novela se deconstruye en la primera sección, para luego enlazar en la segunda como propuesta de solución: tras el diagnóstico sobre la debilidad que implica la desintegración de la familia, cual es el seno que origina el cosmos societal, la evidencia de un mundo posible futuro como Jesmarché es, si se quiere, pensar justamente lo que toda problemática esconde y no se alcanza a avizorar, es decir, no son las crisis mismas –como las familiares– las que deberían objetivarse, sino sobre todo los problemas de fondo, de estructuración de sociedad, las que tendrían que analizarse a profundidad y son las causas para la desintegración de sus núcleos básicos. Adriano y Fernando, en este contexto, deben aprender de lo nuevo, de esa utopía y conocer, al mismo tiempo, su potencia y sus contrariedades. Este mecanismo expositivo, en cierto modo, lo encontramos originalmente en La nueva Atlántida (1626) de Francis Bacon, en el que unos viajeros entran a una tierra no corrompida, en la cual, si ellos aceptan sus reglas, contadas por quien les instruye –como igualmente sucede en El arcoíris del tiempo– podrán quedarse o irse.
Empero, a diferencia de los modelos de sociedad utópicos que se encuentran en los libros canónicos, sean estos los de Platón, los de Tomasso Campanella o Bacon, inclusive los del socialismo utópico como los de Henri de Saint Simon o de Robert Owen, etc., es interesante leer que los personajes, en su aprendizaje y comprensión de ese mundo utópico, van a tomar posición. Acá la novela de Ortega traspasa lo expositivo-didáctico para motivar al lector a que él mismo sea el que elabore pensamiento crítico. En otras palabras, lleva a que el lector entre en una especie de digresión acerca de la naturaleza de lo que se describe y manifiesta. Para decirlo de otro modo, por ejemplo, en 1984 de George Orwell, la narración nos llevaba a vivir las peripecias de su personaje central, W. Smith, quien pronto se mostraba desconvencido del sistema que le tocaba vivir: a través de sus acciones nos percatábamos que estábamos en el interior de una distopía. Lo que sucede en la segunda sección de la novela El arcoíris del tiempo es que uno es el camino de Adriano y otro el de Fernando. El primero va razonando acerca de ese mundo utópico, con su rara perfección, y se va dando cuenta, paradójicamente, que es una antiutopía, es decir, un lugar, si bien mejor, al mismo tiempo uno en el que lo espiritual ha sido también absorbido por el materialismo y la tecnología. Por esta situación, Jesmarché como sociedad utópica tiene menos de humanidad y más de control psicosocial. De este modo, el lector está obligado a dudar de lo que es la utopía como medio de idealización sociopolítica. Se trataría de demostrar que tras toda elucubración, que tras toda teoría o modelo social, muchas veces se pierde la dimensión de los sentimientos, de lo afectivo, de lo que implica el ser de la familia, de su felicidad y de la libertad que en ella se edifica, las cuales terminan sometidas por las leyes dadas, gracias a la presión de intereses sectoriales, o por los ordenamientos socio-políticos que, además, tratan de poner en un solo saco a la diversidad social. ¿Acaso no hay acá una crítica al modelo que la utopía tecno-política del liberalismo clásico –por lo menos ese que dominó el imaginario del XIX hasta mediados del XX y que pareciera aún no ha sido superado para ciertos sectores sociales en determinados países de Latinoamérica– planteaba como promesa de buen gobierno? ¿Acaso no hay acá también una mirada crítica a la promesa de felicidad que estaba implícita en el liberalismo, la cual pone en evidencia que no se la ha cumplido precisamente porque el dominio de lo racional-tecnológico terminó imponiéndose por sobre la voluntad de las mayorías, esas que terminaron empobreciéndose más y más?
De acuerdo a lo dicho, el problema está en el hecho que las elecciones por los mundos posibles de realización personal y social implican también dos tipos de personalidad –al menos en la novela–. Quien empieza a cuestionarse sobre la naturaleza de la utopía es Adriano, para quien lo afectivo es lo primordial que construye a la familia –hecho que al parecer falta y lleva a la crisis en la suya–; asimismo, él viene de un sector social, si se quiere, con mejores condiciones sociales. En otro caso, quien admite como mundo mejor tal utopía es Fernando, niño campesino que sueña con salir de la pobreza. ¿Es para los pobres la visión de la utopía el medio para salir de su situación, en tanto para quien lo ha tenido casi todo, el mundo utópico ya no es el campo de promesas? Y no se trata de la idealización de sociedades, sino particularmente de dos visiones que están presentes y coexistentes en la actualidad: la una desfuturizada –la visión antiutópica–, frente a la otra futurizada –la utópica–; es decir, la una sin horizontes, sin perspectiva, en tanto la otra implica la búsqueda de un mundo mejor –en algún momento incluso el narrador dice que en Jesmarché se cumple lo que Jesucristo buscaba–.
En la tercera sección de la novela Adriano retorna a la Tierra. Han pasado por lo menos siete años desde que él y su amigo aparentemente se habían ido. Este desfase entre temporalidades nos hace entender que en la Tierra se ha desatado un guerra provocada por el integrismo. Adriano ve a ese mundo rural que había dejado despojado de la vida, de su belleza; encuentra a algunos de los seres que le habían acompañado en su periplo, pero ya envejecidos, sin esperanza. Desde ya esta sección es más corta, descriptiva, para hacernos constatar acerca de ese otro mundo posible que llega si se renuncian a las utopías, una especie de retorno al desierto de lo real que en su momento popularizara el film Matrix (1999) de los hermanos Wachowski.

Ortega, por lo tanto, nos pone de modo contrapuesto tres mundos: el de un mundo idílico real pero en el que hay problemas de todo orden; el de un mundo utópico, perfeccionado por una forma de convivencia social en la que se ha renunciado a lo peor de lo humano; y el mundo de lo real, es decir, el mundo sin fantasía, sin sueños, sin promesas… un mundo vaciado de contenido por el fanatismo religioso y también por lo tecnológico, pues en este mundo, si leemos bien la novela, la tecnología –sobre todo las armas de destrucción masiva– es usada para el mal, en tanto en Jesmarché la tecnología sirve para el bien –y no son precisamente armas lo creado allá–.
El arcoíris del tiempo es una novela desafiante en cuanto a su contenido. La preocupación más concreta en el autor es evidentemente lo social, es decir, el modelo de sociedad que se vive y más allá de ello, las formas de nucleamiento donde el tema de la familia es un tópico de interés. La ciencia ficción es un artificio que permite extrapolar situaciones no solucionadas precisamente en lo social: una de ellas es la pobreza y cómo un mundo posible utópico es la esperanza para lograr una vida digna. Lo importante de la novela es que el autor nos exige siempre estar atentos a no ser demasiado idealistas, sino críticos incluso a los modelos de utopía; empero lo más apremiante es, partiendo de la tercera sección de la novela, es darnos cuenta que incluso toda utopía está amenazada siempre por todo fanatismo, por toda incapacidad de lograr comunidad.
A nivel formal, la tercera edición de El arcoíris del tiempo es quizá más lograda, mejor trabajada en la enunciación de sus imágenes si consideramos por lo menos la segunda edición que circuló en Ecuador. El autor hace una depuración de frases, de estructuras narrativas; quita los epígrafes, etc. En la segunda parte del libro incluso cambia los títulos de los cuentos que le acompañan. Pero volviendo a la novela hay un hecho que desconcierta: pues si bien desde el inicio su focalización está en tercera persona, cuando entramos a Jesmarché esta empieza a confundirse con un narrador en primera persona; al final constatamos que el relato pareciera haberse narrado por un extraterrestre: Bolsandaq, jefe de la misión enviada desde Jesmarché para hacer ver la realidad a los dos niños de la novela. Es probable que tras ello haya un sentido didactista.











1 Comment